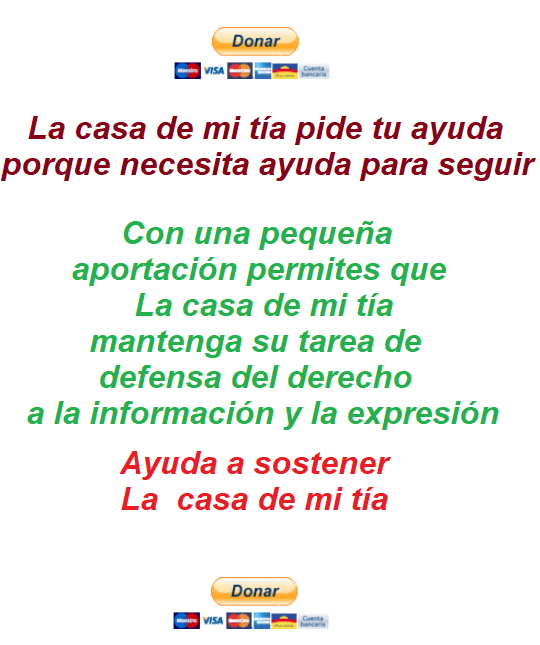El espectro de la muerte y el mundo agonizante de La Belle Époque acecha la obra de Proust
Leyendo a Proust en la guerra - por Chris Hedges
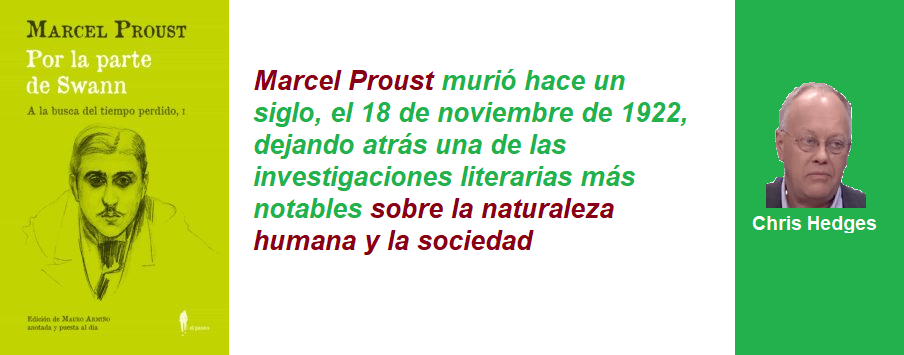
Leyendo a Proust en la guerra - por Chris Hedges, SCHEERPOST
Marcel Proust murió hace un siglo, el 18 de noviembre de 1922, dejando atrás una de las investigaciones literarias más notables sobre la naturaleza humana y la sociedad.

Durante la guerra en Bosnia, me abrí camino a través de los siete volúmenes de “En busca del tiempo perdido” de Marcel Proust. La novela, poblada de 400 caracteres, no fue un escape de la guerra. El espectro de la muerte y el mundo agonizante de La Belle Époque acecha la obra de Proust. Lo escribió mientras moría; de hecho, Proust estaba haciendo correcciones al manuscrito la noche antes de su muerte en su dormitorio herméticamente sellado y forrado de corcho en París.
La novela fue un lente que me permitió reflexionar sobre la desintegración, los delirios y la mortalidad a mi alrededor. Proust me dio las palabras para describir aspectos de la condición humana que conocía instintivamente, pero tenía problemas para articular. Él aclara las formas conflictivas en que percibimos la realidad, exacerbadas en la guerra, y cómo cada uno de nosotros llega a nuestras propias verdades peculiares y egoístas. Explora la fragilidad de la bondad humana, la seducción y el vacío del poder y el estatus social, la inconstancia del corazón humano y el racismo, especialmente el antisemitismo.
Aquellos que ven en su obra una retirada del mundo son malos lectores de Proust. Su poder es su comprensión freudiana de las fuerzas subterráneas que dan forma a la existencia humana. La novela se basa en la amarga sabiduría de Eclesiastés: La belleza de la juventud, el atractivo de la fama, la riqueza, el éxito, el poder, junto con la brillantez literaria y artística, se cobran un precio horrendo en aquellos seducidos por ellos, porque son transitorios y perecer.
Estuve en Croacia mientras el ejército croata limpiaba étnicamente las aldeas serbias. Vi a un anciano veterano de la guerra partisana siendo empujado fuera de su casa, que nunca más volvería a habitar, en una silla de ruedas, adornado con sus medallas de la Segunda Guerra Mundial en el pecho. El auge del nacionalismo étnico había extinguido la antigua Yugoslavia y con ella su estatus y lugar en la sociedad.
El último volumen de “En busca del tiempo perdido” está poblado con los caparazones envejecidos de los que alguna vez fueron grandes actores, escritores y aristócratas, olvidados mientras la multitud acudía en masa a nuevas luminarias. El célebre actor La Berma, una Sarah Bernhardt apenas disfrazada, demasiado enferma para subir al escenario, es ignorada. La cortesana Odette de Crécy, la pasión de Charles Swann, uno de los personajes centrales de la novela, fue una vez una gran belleza que cautivó a París, pero en la senilidad está relegada a un rincón del elegante salón de su hija, donde es una figura ridícula.
Se había vuelto “infinitamente patética; ella, que había sido infiel a Swann ya todo el mundo, descubrió ahora que el universo entero le era infiel”, escribe Proust sobre Odette.
Los pedestales sobre los que se paran los poderosos y los famosos, y que creen que son inamovibles, se desintegran, dejándolos como el Rey Lear, desnudos en el páramo. Cuando Swann denuncia la persecución del capitán del ejército judío Alfred Dreyfus , acusado injustamente de traición, se convierte en una no persona y, junto con otros “Dreyfusards”, es incluido en la lista negra. Émile Zola , el novelista más famoso de Francia en ese momento, se vio obligado a exiliarse porque defendió a Dreyfus.
“Porque el instinto de imitación y la falta de coraje gobiernan tanto a la sociedad como a la multitud”, señala Proust. “Y todos nos reímos como una persona de la que vemos que se burlan, aunque eso no impide que diez años después lo veneremos en un círculo donde se lo admira”.
La guerra aclara estas verdades proustianas. La muerte, como en la novela, impregnó mi existencia en Sarajevo, una ciudad sitiada que es golpeada con cientos de proyectiles al día y bajo constante fuego de francotiradores. De cuatro a cinco personas morían diariamente, y tal vez otra docena más o menos resultaba herida. Pero incluso con la muerte a nuestro alrededor, aquellos que se aferraban desesperadamente a la vida buscaban oscurecer su realidad. La muerte era algo que le sucedía a otra persona.
Proust capta esta negación de la muerte y de nuestra inminente mortalidad cuando Swann informa al duque ya la duquesa de Guermantes que está enfermo y que sólo le quedan tres o cuatro meses de vida. De camino a una cena y no queriendo hacer frente a la finalidad de la muerte, el duque y la duquesa descartan el pronóstico como ficción. Swann acepta con cautela que "sus propias obligaciones sociales tenían prioridad sobre la muerte de un amigo".
“Tú, ahora, no te dejes alarmar por las tonterías de esos malditos médicos”, le dice el Duque. Son tontos. Eres tan fuerte como una campana. ¡Nos enterrarás a todos!
La muerte de la abuela del narrador, así como la muerte de su amante Albertine, una versión del amante y chófer de Proust Alfred Agostinelli, muerto en un accidente aéreo en 1914, expone las mutaciones del yo. Marcel, el narrador, no lamenta el dolor, porque conserva las conexiones con aquellos que hemos perdido. Lamenta el día en que ya no se aflige, el día en que ya no existe el yo que estaba enamorado. El escribe:
Yo también lloré todavía cuando volví a ser por un momento el antiguo amigo de Albertina. Pero era en una nueva personalidad que tendía a cambiar por completo. No es porque otras personas estén muertas que nuestro afecto por ellas se desvanece; es porque nosotros mismos estamos muriendo. Albertine no tenía motivos para reprochar a su amiga. El hombre que estaba usurpando su nombre era simplemente su heredero. Solo podemos ser fieles a lo que recordamos, y recordamos solo lo que hemos conocido. Mi nuevo yo, mientras crecía a la sombra del viejo, había oído a menudo al otro hablar de Albertina; por ese otro yo, por las historias que recogía de él, creía conocerla, la encontraba amable, la amaba; pero fue sólo un amor de segunda mano.
Los objetos inanimados llevan en su interior una fuerza mística que puede despertar estos sentimientos perdidos de dolor, alegría y amor. Regresan no por un acto de voluntad, sino por la memoria involuntaria. Un olor, una vista o un sonido encienden repentinamente lo que está enterrado y de otro modo inaccesible, el ejemplo más famoso es la inmersión de la pequeña magdalena en el té que evoca un recuerdo repentino de la infancia de Marcel en Combray.
“Encuentro muy razonable la creencia celta de que las almas de aquellos que hemos perdido están cautivas en alguna criatura inferior, en un animal, en una planta, en alguna cosa inanimada, efectivamente perdida para nosotros hasta el día, que para muchos nunca. viene, cuando pasamos cerca del árbol, entramos en posesión del objeto que es su prisión”, escribe Proust. “Entonces se estremecen, nos llaman, y tan pronto como los hemos reconocido, el hechizo se rompe. Entregados por nosotros, han vencido a la muerte y vuelven a vivir con nosotros”.
El arte – literatura, poesía, danza, teatro, música, arquitectura, pintura, escultura – dan coherencia a los fragmentos de nuestra vida. El arte da expresión a las fuerzas intangibles y no racionales del amor, la belleza, el dolor, la mortalidad y la búsqueda de significado. Sin arte, sin imaginación, nuestros pasados colectivos e individuales son dispares, sin contexto. El arte nos abre al asombro y al misterio. El arte no es, como dice el pintor Elstir en la novela, una reproducción de la naturaleza. Es la impresión que la naturaleza tiene sobre el artista. Lucha con lo trascendente.
La imaginación, sin embargo, es una bendición y una maldición. Puede ser autodestructivo cuando confundimos lo que imaginamos con la realidad. El enamoramiento de Swann con Odette, por ejemplo, se debe a su parecido con las mujeres pintadas en el Renacimiento florentino por Sandro Botticelli . Es la pintura, la imagen, no Odette lo que Swann adora, un hecho que finalmente enfrenta, asombrado de haber cortejado a una mujer "que no era mi tipo". Marcel llegará a una conclusión similar al final de la novela, viendo a las élites aristocráticas que lo deslumbraron en su juventud como mediocridades, elevadas a la condición de semidioses por su imaginación.
Al mismo tiempo, la imaginación es el combustible del arte. El arte, nos recuerda Proust, requiere trabajo, como en la pieza musical ficticia, la "Vinteuil Sonata", que Swann asocia con Odette.
“A menudo uno no escucha nada cuando escucha por primera vez una pieza musical que es del todo complicada”, escribe. “Porque nuestra memoria, en relación con la complejidad de las impresiones que tiene que afrontar mientras escuchamos, es infinitesimal, tan breve como la memoria de un hombre que en sueños piensa en mil cosas y luego las olvida, o como la de un hombre en su segunda infancia que no puede recordar un minuto después lo que se le acaba de decir.”
Son, escribe, “las partes menos preciosas que uno percibe al principio”. Continúa: “Pero, menos decepcionantes que la vida, las grandes obras de arte no comienzan por darnos lo mejor de sí mismas […] Pero cuando esas primeras impresiones han pasado, queda para nuestro disfrute algún pasaje cuya estructura, demasiado nueva y extraño ofrecer otra cosa que confusión a nuestra mente, la había hecho indistinguible y así conservada intacta; y esto, que habíamos pasado todos los días sin saberlo, que se había mantenido en reserva para nosotros, que por el puro poder de su belleza se había vuelto invisible y permanecía desconocido, esto nos llega en último lugar. Pero también lo abandonaremos en último lugar. Y lo amaremos más que al resto porque nos ha costado más llegar a amarlo”.
El mundo exterior de los cinco sentidos en Proust es siempre derrotado por el mundo interior construido por la imaginación. Nada podría ser más cierto en la guerra. Los que están en guerra trabajan incesantemente para dar sentido a lo sin sentido. Forman historias a partir del caos. Buscan significado en el sinsentido. En un tiroteo solo eres consciente de lo que sucede a unos pocos metros a tu alrededor. Pero una vez que termina el tiroteo, suceden dos cosas. Los que salen victoriosos del tiroteo fusilan los bolsillos de los muertos, examinando las fotos y documentos de los cuerpos de los asesinados. Al mismo tiempo, arman una narrativa de lo que sucedió. Esta narración es en gran medida una ficción, ya que solo se dispone de fragmentos y piezas que se pueden improvisar para formar un todo coherente. Pero sin esa narrativa, la experiencia, como la vida misma, no es soportable.
Proust narra los efectos venenosos de la Primera Guerra Mundial en la sociedad francesa, encarnados por la anfitriona Mme. Verdurin, que utiliza la guerra para elevar su prestigio social mientras que las tácticas suicidas de los generales franceses provocan seis millones de bajas, incluidos 1,4 millones de muertos y 4,2 millones de heridos, además de numerosos motines del ejército. Los generales y los ministros de guerra son celebridades. Los artistas son vilipendiados o ignorados, a menos que produzcan kitsch en tiempos de guerra. Las mujeres se adornan con “anillos o pulseras hechos con fragmentos de proyectiles explotados o bandas de cobre de municiones de 75 milímetros”. Los ricos, llenos de patriotismo, mientras sacrifican poco, se ocupan de obras de caridad para los soldados en el frente, actuaciones benéficas y fiestas de té por la tarde. Los clichés de la época de la guerra, amplificados por la prensa, son repetidos como un loro sin pensar por el público. “Porque la idiotez de la época hizo que la gente se enorgulleciera de usar las expresiones de la época”, señala Proust. La guerra erradica la demarcación entre civiles y militares. Degrada el lenguaje y la cultura. Alimenta un nacionalismo tóxico. Marca el comienzo de la era moderna de la guerra industrial en la que las naciones entregan sus recursos a los militares y, con ello, un poder político y social desmesurado. La guerra, el telón de fondo del capítulo final, señala el fin de La Belle Époque .
El público se alineó con los modernistas de la guerra, “después de resistir a los modernistas de la literatura y el arte”, escribe Proust, porque es “una moda aceptada pensar así y también porque las mentes pequeñas son aplastadas, no por la belleza, sino por la enormidad de la acción.”
Proust capta la disparidad entre el mundo sensorial de la guerra y la versión mítica de la guerra que plaga todos los conflictos, lo que lleva a una amarga alienación entre quienes experimentan la guerra en el campo de batalla y quienes la celebran en la seguridad. Quienes se embeben del mito de la guerra se enfrascan en una orgía de exaltación propia, no sólo porque se creen pertenecientes a una nación superior, sino porque como miembros de esa nación están convencidos de que están dotados de virtudes superiores.
La otra cara del nacionalismo es el racismo y el chovinismo, porque a medida que nos elevamos, denigramos a los demás, especialmente al enemigo. Proust, cuando escribe sobre el antisemitismo, hace una distinción importante entre el vicio y el crimen, una distinción citada extensamente por Hannah Arendt en “ Los orígenes del totalitarismo ”. En la decadencia de La Belle Époque, Los judíos fueron admitidos en los grandes salones, hasta el caso Dreyfus. Eran vistos como exóticos, aunque contaminados con el vicio del judaísmo. El vicio no es un acto de voluntad sino una cualidad psicológica inherente que no puede ser elegida o rechazada. “Castigo”, escribe Proust, “es el derecho del criminal” del que es privado si “los jueces asumen y son más proclives a perdonar el asesinato en los invertidos [homosexuales] y la traición en los judíos por razones derivadas de… la predestinación racial”.
La diferencia entre el vicio, que nunca se puede eliminar, y el crimen define la guerra, como definió al fascismo pocos años después de la publicación de la novela de Proust. Los enemigos encarnan el mal no solo por los actos que cometen sino por su naturaleza intrínseca. Erradicar el mal, por lo tanto, requiere la erradicación de todos los infectados por el vicio. La única forma de sobrevivir es renunciar y ocultar tu esencia.
Los judíos en Francia se convirtieron al cristianismo. Los homosexuales se hacían pasar por heterosexuales. Musulmanes y croatas en la Bosnia controlada por los serbios se hicieron pasar por serbios. Los serbios y musulmanes en Croacia se hicieron pasar por croatas. Estas mutaciones, advirtió Proust, convierten a los bienaventurados y los condenados en caricaturas fácilmente manipulables por los demagogos y la mafia. La hostilidad a la diferencia es un paso ominoso hacia la tiranía, ya sea la pequeña tiranía de la clase dominante o la tiranía mayor del totalitarismo.
Proust tiene una visión oscura de la naturaleza humana. Quienes realizan actos de caridad y bondad en la novela casi siempre tienen motivos ulteriores o, en el mejor de los casos, mixtos. Traicionamos a la gente por bagatelas. Renunciamos a nuestra moralidad profesada por el progreso personal. Somos indiferentes al sufrimiento humano. Atacamos las faltas de los demás pero sucumbimos a las mismas faltas si estamos "suficientemente intoxicados por las circunstancias".
Pero como Proust espera tan poco de nosotros, extiende la piedad, la compasión y el perdón incluso a los más repugnantes de sus personajes, que se desvanecen al final de la novela en una danza macabra . Nuestra vida interior, concluye, es finalmente insondable, porque siempre está en constante cambio. A medida que envejecemos nos convertimos en caparazones, máscaras descoloridas identificables solo por nuestros nombres. La locura humana, sin embargo, se redime por nuestro anhelo infantil de la imposibilidad de lo eterno y lo absoluto frente a las fauces destructivas del tiempo.
Proust nos recuerda quiénes somos y quiénes debemos llegar a ser. Levantando el velo de nuestras pretensiones, nos llama a mirarnos en el prójimo. Al inmortalizar su mundo desaparecido, Proust expone y sacraliza el mundo que se desvanece a nuestro alrededor. Sus percepciones fueron un bálsamo, un profundo consuelo, en la locura de la guerra, donde la multitud aúlla en busca de sangre, la muerte golpea al azar, el engaño se confunde con la realidad y la impermanencia de la existencia es terriblemente palpable.
* Gracias a Chris Hedges y a SCHEERPOST. En La casa de mi tía con autorización
https://scheerpost.com/2022/11/20/chris-hedges-reading-proust-in-war/