Un mundo (in)feliz. Distopía social -por Julián Ayala
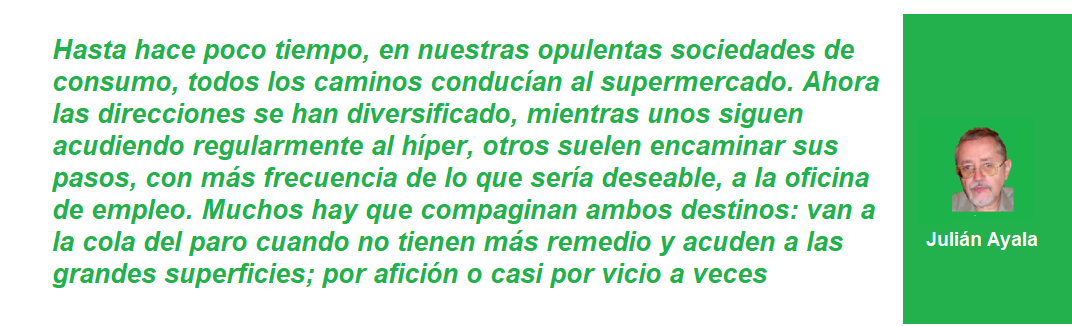
Un mundo (in)feliz. Distopía social -por Julián Ayala Armas, escritor y periodista *
Hasta hace poco tiempo, en nuestras opulentas sociedades de consumo, todos los caminos conducían al supermercado. Ahora las direcciones se han diversificado, mientras unos siguen acudiendo regularmente al híper, otros suelen encaminar sus pasos, con más frecuencia de lo que sería deseable, a la oficina de empleo. Muchos hay que compaginan ambos destinos: van a la cola del paro cuando no tienen más remedio y acuden a las grandes superficies; por afición o casi por vicio a veces.
Y es que sigue estando enraizado en el inconsciente colectivo, que es algo así como el alma de las multitudes, que la felicidad depende de la mayor o menor cantidad de cosas que se posea, pero son muchos y muchas los que ya no pueden satisfacer sus ansias y vagan por las calles con los ojos extraviados y el paso vacilante, parándose las horas muertas frente a los escaparates de las tiendas. La pandemia y la subsiguiente crisis están produciendo una gran afluencia de estos peripatéticos sin rumbo. Hay masocas que no se limitan a pasear por las vías públicas, sino que acuden a los propios templos del consumo, de los que antes eran asiduos devotos, y se dedican a recorrer los puestos, acariciando con la vista los objetos en venta y reflejando sus siluetas fantasmales en las vidrieras de los escaparates.
Algunos y algunas llegan a incluso a convertirse en habitantes de estas grandes superficies. Se pasan las horas sentados en las cafeterías ante infusiones o cafés que se eternizan, entran y salen de las tiendas casi sin hacerse notar, recorren los pasillos llenos de estanterías, arrastrando carros que fingen cargar para luego dejarlos abandonados en cualquier rincón, se alimentan con los restos de comida que dejan los feligreses más pudientes, se asean como pueden en los servicios y duermen debajo de los mostradores o en cualquier habitáculo para guardar los útiles de limpieza, cuya puerta ha dejado abierta algún empleado descuidado. De vez en cuando el cadáver de alguno de estos nuevos pobres aparece en un rincón del gran mercado que no alumbran las luces de neón y los celadores lo trasladan discretamente al sótano, donde los operarios de pompas fúnebres se hacen cargo del fiambre.
Una variante, quizá la más escandalosa del fenómeno, es el aumento de la delincuencia a manos de personas no habituadas al delito. Las estadísticas de robos al descuido se han desbordado y muchas señoras se ven obligadas a pasar por la vergüenza de que, en los registros de sus bolsos, ya convertidos en norma se compruebe la sustracción de prendas de escaso o relativo valor.
Pero lo peor son los brotes destructivos de carácter nihilista que afectan a los individuos más insospechados. Así, un caballero muy pulcro fue sorprendido hace días intentando incendiar con un pañuelo empapado en gasolina la sección de lencería fina de unos grandes almacenes, mientras una señora ataviada con una raída estola de visón fue descubierta en una calle céntrica arrojando un ladrillo al escaparate de una tienda de delicatessen. Al ser detenida se le intervinieron dos piedras de mediano tamaño en su ajado bolsón de piel de cocodrilo.
Incidentes como estos han ocasionado gran alarma social y, sobre todo, económica. Las empresas de seguridad han creado secciones especiales encargadas de localizar, desactivar y/o detener a estos nuevos homeless urbanos, difíciles de detectar muchas veces debido a sus especiales características, pues no se trata de indigentes o vagabundos al uso. Antes bien, aunque muchos estén a pocos pasos de ello, la mayoría no ha perdido todavía la dignidad y el empaque adquiridos en sus días de gloria consumista. Muchos lucen vestidos elegantemente ajados que les dan aire de señoras o caballeros casi inactuales, pero convencionalmente admisibles en sus círculos habituales.
En Estados Unidos, país más adelantado en la detección y contención de los nuevos fenómenos sociales derivados de la situación ingrata que sufrimos, se ponen en práctica –en esto como en tantas otras cosas– técnicas originadas en la Alemania nazi. Allí algunos cazadores de judíos descubrieron una característica en sus víctimas que les permitía ser más eficaces en su execrable tarea: se fijaban en los zapatos de los transeúntes que deambulaban por estaciones de guaguas o de trenes; si estaban desgastados por el uso era señal de que pertenecían a personas que pasaban mucho tiempo en la calle, andando e intentando encontrar un transporte que les permitiera huir de la ciudad donde estaban siendo buscadas. Con la nueva tribu urbana peripatética pasa algo semejante. Sus zapatos empiezan a deteriorarse, junto al resto de sus vestimentas, cada día más deslucidas por el uso.
Las compañías de seguridad han empezado a actuar con gran eficacia, retirando de las calles y, sobre todo, de los comercios a muchos de estos viandantes indeseados. La dificultad estriba en dónde meterlos. Sesudas comisiones gubernamentales estudian el caso con detenimiento, contando con el eficaz asesoramiento de las grandes multinacionales del comercio, las más interesadas en resolver este enojoso asunto. Entre las soluciones aportadas está la de gasear masivamente a los nuevos homeless, ya que las instituciones de beneficencia a las que se ha acudido en primer lugar, están completamente desbordadas y la exigencia de reducir a toda costa el déficit público hace imposible aumentar los presupuestos en tal sentido. La sugerencia, no obstante, ha sido desechada por demasiado extremista y radical. Se sigue estudiando el caso.
* En La casa de mi tía por gentileza de Julián Ayala


