¿Quién pagará las facturas del campo? - por Ángel Calle Collado
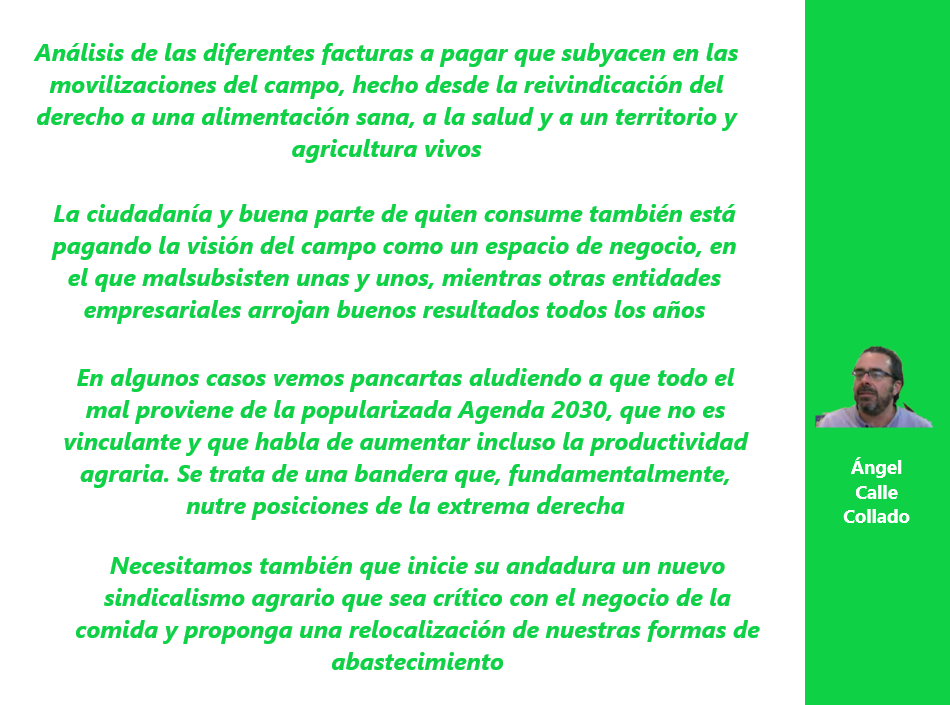
Federico Aguilera Klink recomienda este texto
¿Quién pagará las facturas del campo?
Ángel Calle Collado, Integrante de la Cooperativa Ecojerte
EL SALTO
Análisis de las diferentes facturas a pagar que subyacen en las movilizaciones del campo, hecho desde la reivindicación del derecho a una alimentación sana, a la salud y a un territorio y agricultura vivos
Tiene la cuestión del campo poca solución ―bajo las actuales reglas del negocio de la comida, claro está― excepto para algunas empresas privilegiadas. Pero además hay que decir que me sobran las interrogaciones del título del texto: las facturas ya se están pagando. La cuestión es saber quiénes lo seguirán haciendo y para sostener qué modelos. Modelos que difieren no sólo en términos de costes económicos: relativos a precios (regulados o no), empleos (incentivados o no) o subvenciones (dirigidas al sector que más asienta población rural o repartidas según se tengan más propiedades). También se pagan facturas en el ámbito de la salud o cuando hacemos avanzar o frenamos el avance de la desertificación en nuestro país, que amenaza a un 74% de las tierras cultivables. Ojo, no se trata específicamente de un problema “del campo”, que también va a tener que elegir entre cerrar o aceptar la emergencia climática. Como me decía un agricultor amigo, el problema de que se quieran tomates todo el año, una fruta más gorda aunque más insípida o que se desestimen las variedades tradicionales, no es de quien siembra; es, también, de quien consume. Y, ante todo, de quienes hacen reglas políticas para regular la alimentación que puede llegar (o no) a nuestras mesas.
Las pequeñas y medianas explotaciones agroganaderas están siendo expulsadas del sistema alimentario globalizado. En la pasada década desaparecieron en este país un 10% las explotaciones de menos de 5 hectáreas. Apenas 750.000 personas siguen viviendo directamente de su trabajo en el campo, y son el olivar de montaña, el vitivinícola o las frutas de hueso los sectores que crean la mayor parte del empleo en el campo, a base de explotaciones que no sobrepasan los 22.000 euros como cifra de negocio por norma general. Pero son las grandes explotaciones las que más crecen: un 75% aquellas que facturaron más de medio millón de euros. Muchas, ligadas a fondos de inversión. Se asientan en las llanos y vegas de los grandes ríos. Tienen crédito para invertir y para acumular aceite, almendras o paneles solares que cotizarán en Nueva York de forma directa a través de tratados y distribuidoras internacionales. Desplazan la pequeña producción, pues producen, por ejemplo, un litro de aceite a menos de tres euros, la mitad que otros olivareros. No tienen que integrar costes por ser más contaminantes, con más capacidad de erosionar suelos y de disminuir acuíferos. Aquí la fertilidad, la biodiversidad o el agua dejan, de facto, de ser un bien común, algo a proteger, la savia de toda agricultura en los últimos 12.000 años. Tampoco dejarán mucho empleo indirecto, al contrario de lo que hace la pequeña agricultura a través de la reclamación de talleres, mercados locales o servicios para subsistir.
La ciudadanía y buena parte de quien consume también está pagando la visión del campo como un espacio de negocio, en el que malsubsisten unas y unos, mientras otras entidades empresariales arrojan buenos resultados todos los años
La ciudadanía y buena parte de quien consume también está pagando la visión del campo como un espacio de negocio, en el que malsubsisten unas y unos, mientras otras entidades empresariales arrojan buenos resultados todos los años. A veces mejores resultados cuanto más emergencias alimentarias hay, como ocurriera en 2008: sobreabundancia de cosecha de cereales y encarecimiento especulativo de este producto. Las facturas también se enlazan a nuestros cuerpos. Nos malnutrimos muy frecuentemente. La imposición de monocultivos y agrotóxicos, por ejemplo, ha abierto nuestros poros a los disruptores hormonales, que son fuente de obesidad, diabetes y de tumores, como viene documentando el catedrático Nicolás Olea y su equipo. En las últimas décadas, las frutas y verduras se cargan de agua y de nitrógeno, aparte de otros componentes poco saludables, perdiendo en el camino entre un 20% y un 60% de sus minerales o proteínas que nos resultan esenciales. Y todo para que el negocio de la comida quede en manos de cinco o seis corporaciones, situación favorable a la creación de oligopolios que produce beneficios astronómicos.
En la Unión europea, el precio que puede pagar un agricultor por los tractores que vemos manifestarse puede superar con facilidad los 70.000 euros. A escala mundial eso da lugar a un comercio mundial de maquinaria que, sólo en clave de tractores, llegó a los 29.000 millones de euros en 2022, un 35% más que el año precedente. En 12.000 millones se estima el negocio de los agrotóxicos solo en Europa. Empresas como Mercadona (que controla una cuota de distribución del 25% en España) llegaron en 2022 a alcanzar unos beneficios netos de 718 millones de euros en 2022. Eso sí, estas facturas las pagamos todas y todos. El desperdicio de alimentos, cercano al 30%, o los problemas derivados de la malnutrición, generan en la Unión Europea un gasto sanitario superior a cualquier política agraria comprometida con un cambio integral de modelo. No es por eso extraño que el gran lobby de los pesticidas (de los Bayer-Monsanto, Syngenta, etc.) destine 15 millones de euros a sus oficinas en Bruselas.
Está claro que este sistema alimentario globalizado, basado en la posición de control de un puñado de grandes empresas de lo que se produce y lo que se vende, está roto. Agrava el problema el camino tomado que sitúa a esa pequeña agricultura como pagadora de todas las facturas de una transición que, sí o sí, irá entrando en nuestras vidas conforme se encarezca la gasolina, las lluvias no lleguen ni en forma ni en tiempo, encontremos la tierra más castigada y reseca por la acción humana y la emergencia climática. Los tratados internacionales “abaratan” el precio de la comida y hacen subir el nivel de “tractoradas” en el Norte y de “revueltas del pan” en los países empobrecidos. La imposición de medidas de transición, como el llamado Pacto Verde, hacia una menor dependencia de agrotóxicos, pueden ser medidas abruptas e injustas si son ajenas a los manejos, opiniones y tiempos que puede manejar el campo. Un cambio de cultivo puede implicar al menos cinco años hasta que pueda verse una nueva producción. Y si no hay acompañamiento técnico, incentivos y la distribución se opone a renegociar sus márgenes, será una transición bastante traumática para la pequeña producción. Más aún si se acompaña de medidas de control y burocracia a veces poco justificables: complican, son más horas de trabajo y de aprendizaje, despistan del objetivo de cuidar la tierra o el ganado.
En algunos casos vemos pancartas aludiendo a que todo el mal proviene de la popularizada Agenda 2030, que no es vinculante y que habla de aumentar incluso la productividad agraria. Se trata de una bandera que, fundamentalmente, nutre posiciones de la extrema derecha
Al interior de los chalecos amarillos y de las tractoradas europeas hay una confluencia de intereses que, sin embargo, son diversos. Las grandes empresas y los grandes propietarios están de acuerdo en mantener las condiciones del mercado globalizado del que se beneficia. Son los chalecos más bien marrones: insisten en este modelo insostenible, no tocar ni mercados ni formas de producción insanas sino concentrar la oferta y la demanda. Aunque dicho sistema alimentario basado en energía barata o con agricultores expulsados del campo puede que tenga los días contados.
En algunos casos vemos pancartas aludiendo a que todo el mal proviene de la popularizada Agenda 2030, que no es vinculante y que habla de aumentar incluso la productividad agraria. Se trata de una bandera que, fundamentalmente, nutre posiciones de la extrema derecha empeñada en defender lo “nuestro” frente al “globalismo”. Aunque lo “nuestro” tengan que ser los privilegios de las grandes distribuciones y de los grandes intermediarios. El resto, que aguante, mientras la renta agraria cae cada año más para el conjunto de agricultores y agricultoras, un 5% en el 2022. O mientras sigue subiendo un 10% anual el precio de las pequeñas herramientas y los llamados “fitosanitarios”.
Limitar importaciones, en un país que “paradójicamente” exporta bastante más alimentos de los que importa, no es la solución en el medio plazo para esa pequeña agricultura, ya que la gran distribución y las grandes producciones superintensivas serían las grandes beneficiadas: son las que tienen más potencial de acaparar cuotas mercado basándose en más capacidad de financiación y posibilidad de ofrecer precios más bajos. En este contexto, sólo la vocación de convivir con plantas, bosques y animales podrá justificar que siga gente dedicándose a tareas propias del campo.
Necesitamos otros sistemas alimentarios, relocalizados, inspirados por una mayor autonomía alimentaria. Por un derecho a vivir dignamente en el medio rural. Tendría que resultar caro acaparar tierras y agua. Tendría que dejar de haber una diferencia de precios de un 400% entre lo que se paga al productor y lo que cuesta adquirir unas patatas o una fruta. Tendría que recibir más apoyo (fiscal, infraestructuras, incentivos, acompañamiento) quien apuesta por calidad nutricional y por defender variedades y razas autóctonas, y no sólo quien ofrece más cantidades “mejorando” el aspecto de la producción. Sería necesaria una política de compra pública y de regulación de excedentes para que llegaran alimentos sanos y de proximidad a hospitales y colegios, por ejemplo. Pero, en cualquier caso, no es la pequeña producción y el medio rural quien debe de hacerse cargo de las facturas de esta transición alimentaria. ¿Cómo ponerle el cascabel al gato, sobre todo cuando la fuerza de la protesta no apunta hacia la distribución ni hacia alianzas en base a salud de campos y personas?
Necesitamos también que inicie su andadura un nuevo sindicalismo agrario que sea crítico con el negocio de la comida y proponga una relocalización de nuestras formas de abastecimiento
Necesitamos también que inicie su andadura un nuevo sindicalismo agrario que sea crítico con el negocio de la comida y proponga una relocalización de nuestras formas de abastecimiento. Atravesamos lo que en literatura de movimientos sociales se reconoce como “momentos de locura”. El descontento está ahí. Las protestas son un síntoma de una dinámica capitalista en decadencia: por sus exigencias energéticas y materiales, por la negativa de las élites a compartir beneficios con la pequeña producción y con el medio rural. El patio está abierto a innovar en formas de reclamar, protestar o inclusive reconstruir sistemas alimentarios. Lo estamos viendo. Los sindicatos más clásicos están siendo desbordados por opciones que vienen de un campo ideológico muy conservador (plataforma 6 de febrero, con dirigentes ligados a Vox), o de opciones con más pluralidad y ligados a un sindicalismo agrario más de base (La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos). Lo más destacado en muchos lugares ha sido la conformación de redes de apoyo apoyándose poco más que en el uso de listas de WhatsApp, abriendo el paso a plataformas igual de conservadoras, en algunos casos; o de perfiles más críticos con la distribución y favorables a una relocalización alimentaria.
Se necesita un sindicalismo que hable de territorios vivos, pero también de la vida misma. Que coloque en el centro el derecho a la producción sostenible y a la nutrición saludable: un biosindicalismo alimentario. En manifestaciones en Berlín o en las calles de París, durante la pasada conmemoración del surgimiento de los chalecos amarillos, comenzaba a hablarse a la vez de precios y de emergencia climática. Rechazando el “producir más”, como afirmaba Confederation Paysanne y demandando un salto hacia políticas de mayor apoyo real a la diversificación y a la autonomía alimentaria, apostando por la pequeña producción. Y este salto precisa de una sensibilidad favorable a la pequeña producción de quienes hacen leyes, gastan dinero público, compran en los supermercados o andan preocupados por la deriva climática del planeta.
Los cambios culturales requieren tiempo. La “buena noticia” es que el modelo está roto. Habrá cambios. La “mala noticia” es que la emergencia climática y la situación desesperada de la pequeña producción, cada vez con más problemas para subsistir, reclama más tiempo (medido en años) y muchas voluntades políticas para frenar que este sector pague la mayor parte de las facturas. Necesitamos por ello iniciar una transición desde el campo y desde la ciudad de nuestros sistemas alimentarios. El dilema no estará, como quiere la patronal agrícola y las grandes distribuidoras, entre la subvención a la comida barata (de mala calidad, con poco margen para quien produce) y reglas de transición ecológica (la emergencia climática, la sequía y el encarecimiento del petróleo dictarán sus sentencias). Será entre defensa de la pequeña producción frente a corporaciones globales que tienen a su favor las políticas agrarias. No sólo hablamos de facturas económicas sino de fracturas vitales que están dejando nuestras sociedades más vulnerables y nuestros mundos rurales más desasistidos.

* Gracias a Ángel Calle Collado y EL SALTO y la colaboración de Federico Aguilera Klink

https://www.elsaltodiario.com/analisis/quien-pagara-facturas-del-campo


