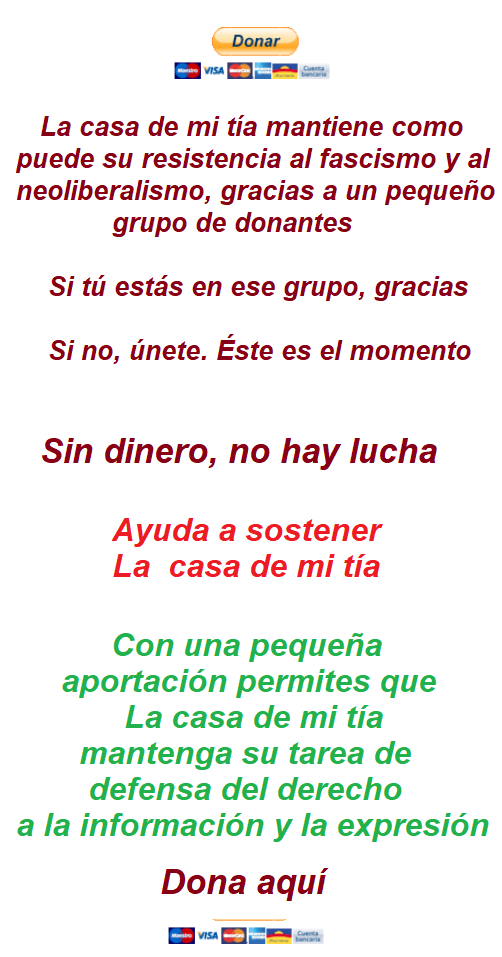Con las bombas de racimo los valores de Occidente resultan más convincentes
Pravdas occidentales - por Marco d'Eramo
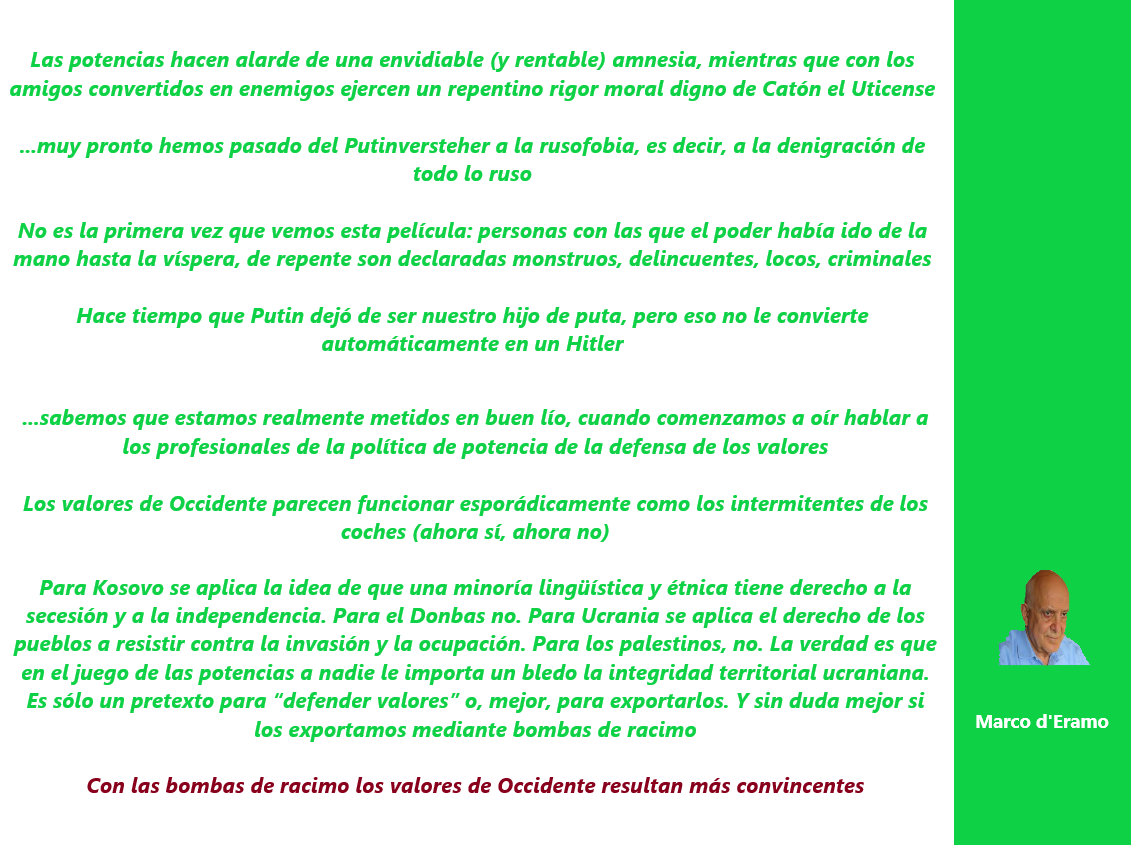
Pravdas occidentales - por Marco d'Eramo SIDECAR
Las potencias hacen alarde de una envidiable (y rentable) amnesia, mientras que con los amigos convertidos en enemigos ejercen un repentino rigor moral digno de Catón el Uticense.
Mögen andere von ihrer Schande sprechen,
ich spreche von der meinen.
Que otros hablen de su vergüenza,
Hablo por mi cuenta.
Bertold Brecht, 1933
Principios de la década de 1970. Un estadounidense y un soviético discuten sobre cuál de sus dos regímenes es más libre. Al final, el estadounidense suelta: «¡Pero si podemos criticar a Nixon!». Y el soviético le espeta: “¿Y qué? También nosotros podemos criticar a Nixon”. Recordemos que Richard Nixon fue un presidente más que criticable: su gobierno fue responsable de las peores masacres y bombardeos en Vietnam, del exterminio físico de los Panteras Negras en su país, del sangriento golpe de Estado del general Pinochet perpetrado en Chile, del lanzamiento del plan Cóndor para eliminar a la izquierda en América Latina, etcétera, etcétera.
Hoy parece que somos los occidentales los que nos encontramos en la situación del soviético brezhneviano: “También nosotros somos libres de criticar a Putin”. Quede meridianamente claro desde el principio: Vladimir Putin es un auténtico reaccionario, caracterizado por una visión decimonónica de la nación, por su añoranza de la época de los zares, por su fervor cristiano ortodoxo, por su férrea alianza con una de las jerarquías eclesiásticas más cobardes del mundo, por su visión feudal del capitalismo de Estado, por la corrupción rampante que ha permitido y fomentado, por sus masacres en Chechenia, por su represión de la disidencia y por la invasión suicida de Ucrania, que, por un lado, nos ha retrotraído a anacrónicas guerras territoriales y de trincheras, mientras, por otro, ha sometido al planeta al riesgo de un holocausto atómico por un territorio, el Donbas, que casi nadie sabía que existía hace diez años. Para medir el alcance del bumerán putiniano, basta considerar el hecho, recordado por Timothy Garton Ash, de que todavía en 2013 el 80 por 100 de la población ucraniana tenía una opinión positiva de Rusia. Y no era este el único índice favorable a este respecto.
Pero tampoco era cuestión de admirar en demasía a los soviéticos que hubieran criticado con vehemencia la inhumanidad y ferocidad de Nixon durante la época de Brézhnev: no nos habría impresionado que algún exponente de Leningrado lo hubiera comparado con un nuevo Hitler. Del mismo modo, aunque simpatizo a todos los ciudadanos rusos que ponen en riesgo su libertad y su vida para oponerse a Putin y en la medida de mis posibilidades les concedo mi apoyo, la valentía con la que los creadores de opinión occidentales deploran la crueldad del sátrapa oriental no me parece extraordinaria (pero, ¿se desvanecerá alguna vez el turbio topo retórico del “despotismo oriental” acuñado por el arrepentido Karl August Wittfogel?). Tampoco me lo parece por el desagradable regusto de vileza presente en ese continuo “Os armamos y partid”, orden que viene repitiéndose machaconamente y sin descanso desde hace año y medio: es fácil hacerse el héroe con la vida de los demás.
Lo cierto es que ante nuestros ojos se está configurando un fenómeno sin precedentes, que en algunos aspectos reproduce el pasado, pero que no se adhiere a él, porque la división del mundo en blanco y negro, en buenos y malos, a la que estamos asistiendo recuerda al macartismo de la década de 1950. Para las generaciones que no lo recuerden, el término debe su nombre al senador estadounidense Joseph McCarthy, quien a principios de esa década dirigió el Comité para la Investigación de Actividades Antiestadounidense del Senado, cuyo resultado práctico fue el desencadenamiento de una caza de brujas sin precedentes contra cualquiera (actores, directores, periodistas, músicos, escritores, diplomáticos, incluso militares) sospechoso de ser comunista. No resulta fruto del azar que Wittfogel participara en esta caza de brujas, denunciando en 1951 al jefe de delegación de la ONU y embajador canadiense Herbert Norman, acusado por él de ser un agente comunista. Norman lo negó todo, pero en 1957, ante la apertura de un nuevo juicio, se suicidó en El Cairo. En nombre de la caza de espías y traidores, el macartismo privó a sus objetivos de investigación de sus empleos y a veces de sus vidas, lo cual no es el caso hoy, al menos hasta ahora. El macartismo infectó el aparato estatal y los medios de comunicación estadounidenses, pero como los atacaba al mismo tiempo por ser demasiado blandos con los comunistas o con quienes protegían a los criptocomunistas, provocó la oposición en el seno del Estado y de los medios de comunicación y finalmente McCarthy fue quitado del medio por el propio establishment estadounidense (por el Senado y el Pentágono).
Ahora, por el contrario, el brezhnevismo occidental (si así puede denominarse) parece campar a sus anchas sin encontrar oposición. Constatamos una especie de uniformización, una homogeneización de la perspectiva. Ya no se trata del pensée unique, estamos ante le récit unique. A los pueblos adheridos a la OTAN se le exige la adhesión sin fisuras a una ortodoxia impuesta y autoimpuesta en una especie de autocensura, que recuerda las palabras pronunciadas por el físico atómico Leo Szilard sobre los estadounidenses, que hoy pueden aplicarse a la totalidad de los occidentales: “Pero incluso cuando las cosas iban peor, la mayoría de los estadounidenses eran libres de decir lo que pensaban por la sencilla razón de que nunca pensaban lo que no eran libres de decir”. Todos los occidentales de hoy somos libres de decir lo que pensamos, porque nunca pensamos lo que no somos libres de decir. No me refiero a la propaganda de guerra, que se da por supuesta (e inevitable): los nuestros siempre bombardean objetivos militares, los enemigos sólo civiles; los nuestros son caballeros luchadores, los enemigos bárbaros que cometen atrocidades; si los nuestros perdieron una ciudad, fue de escasa importancia estratégica; si la perdió el enemigo, fue un ganglio vital de comunicaciones. Ni siquiera hablo de mentiras, de nuevo inherentes a cualquier guerra, no por maldad, sino porque no puede darse información al enemigo.
Me refiero a algo más sutil que impregna nuestra forma de pensar, algo de lo que ahora sólo tenemos indicios. Los más claros proceden, como siempre, del vocabulario. Los multimillonarios occidentales son “magnates”. Los multimillonarios rusos son “oligarcas”. Pero, ¿por qué no se llama también “oligarcas” a los multimillonarios occidentales? Después de todo, tendrían todo el derecho a serlo (y quizá incluso más que sus homólogos rusos). Cualquier multimillonario de cualquier país forma parte, por definición, del pequeño grupo que determina los destinos de ese país. Pero el término “oligarca” implica algo más: implica que el régimen al que pertenece no es una verdadera democracia (implícito: como la nuestra), sino una oligarquía, precisamente. La definición “oligarca” es, pues, el primer bloque semántico para la construcción del enemigo autoritario, no democrático.
El criterio del doble rasero se aplica sobre todo al término imperio. Este término se utiliza una y otra vez para referirse a Rusia, al zarismo, a la era soviética, al revanchismo de Putin, mientras que siempre se evita su aplicación a Estados Unidos, que es un Estado pacífico, preocupado únicamente por defenderse de cobardes agresiones. Que Estados Unidos tenga más de setecientas cincuenta bases militares desperdigadas en ochenta y cinco países es sólo un detalle irrelevante (a modo de comparación, el Reino Unido tiene diecisiete bases militares en el extranjero, Francia doce, Turquía diez, China cuatro, Rusia diez de las cuales nueve se halla localizadas en países situados dentro de las fronteras de la antigua Unión Soviética). Igualmente irrelevante es el hecho de que desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos haya librado más guerras que cualquier otro Estado del mundo (en Guatemala, Vietnam, Laos, Camboya, Nicaragua, Granada, Panamá, Iraq, Serbia, Afganistán, Libia, Yemen, Siria, etcétera). Por no hablar de los golpes de Estado instigados en Irán, Cuba, Chile....
Pero aún más desvergonzada es la discrepancia existente en la definición de soldados a sueldo que hoy utilizan casi todos los contendientes (pero no olvidemos el augusto precedente, menos romántico de lo que nos han contado, de la Legión Extranjera creada por los franceses en 1831). La diferencia radica en que cuando se trata de soldados pagados estadounidenses, se les denomina recatadamente contractors [contratistas], mientras que si son rusos, se convierten inmediatamente en “mercenarios” (una definición adecuada en ambos casos). Hay más: mientras que el jefe de los mercenarios de la Wagner, Evgenij Viktorovič Prigožin (“el cocinero de Putin”) formaba parte del “círculo íntimo», la “amarilla” del “zar del Kremlin”, el jefe de los “contratistas” estadounidenses de Blackwater, Erik Prince, es simplemente un “hombre de negocios”, que casualmente era el hermano de la ministra de Educación de Donald Trump (Betsy DeVos). Todas estas organizaciones de soldados a sueldo tienen antecedentes penales y todas han sido culpables de atroces actos de violencia, pero algunos son eufemizados (“víctimas involuntarias”), mientras que otros son signos de una “barbarie atroz”. Haría falta un análisis cuantitativo de la adjetivación utilizada por los medios de comunicación occidentales similar a la efectuada por Franco Moretti sobre las recurrencias existentes en los textos literarios.
Pero el indicio más interesante de la nueva ortodoxia la proporciona la expresión “tontos útiles de Putin”: una búsqueda en Google de esta expresión arroja 321.000 resultados. Preliminarmente, la historia de la expresión “tontos útiles” es interesante en sí misma. Implica una visión cínica de la política en la que la buena fe y la ingenuidad de aquellos a los que se quiere explotar se aprovecha en beneficio propio. Esta expresión fue atribuida por la prensa occidental a Vladimir Ilich Lenin, pero en realidad sólo fue utilizada durante la Guerra Fría por los occidentales para referirse a “los tontos útiles del comunismo”: como escribió William Safire en un artículo publicado en The New York Times Magazine en 1987: “Este término [tontos útiles] parece ser una expresión de Lenin aplicada una vez a los liberals, pero que ahora es utilizada por los anticomunistas contra los nietos ideológicos de esos liberals o contra cualquiera que no sea lo suficientemente anticomunista a los ojos de quienes utilizan el término”. Sin embargo, la propia investigación de Safire nunca encontró esta expresión entre los escritos y discursos de Lenin. El cinismo de la definición se utilizaba así contra sus supuestos primeros formuladores. Se adoptaba, pues, una perspectiva cínica atribuyéndosela al objeto del propio cinismo.
Hija de la Guerra Fría (término acuñado por Walter Lippmann), la expresión “tontos útiles” fue con ella al desván de la historia. Pero en 2008 fue exhumada por primera vez refiriéndose a Putin por la revista Foreign Policy. Parafraseando a Safire, los “tontos útiles» de Putin eran todos aquellos que no eran lo suficientemente antiputinianos a los ojos de quienes utilizaban la expresión, la cual, sin embargo, debería volver a situarse en su contexto, recordando que a principios de la década de 2000 Putin pedía el ingreso en la OTAN (incluso el año pasado Foreign Policy tituló: “When Putin Loved Nato”). Pero en 2008 la cuestión ya se había trastrocado, la cuestión ya no era si admitir a Rusia en la OTAN, sino cómo meter a Georgia y Ucrania en la misma contra aquella: 2008 fue también el año de la guerra entre Rusia y Georgia (por interposición de Osetia y Abjasia). “Los tontos útiles de Putin” desaparecieron entonces para reaparecer en un artículo de The New York Times en 2014, el año de la destitución del presidente electo ucraniano Viktor Fedorovyč Janukovyč. Desde entonces el uso se ha intensificado hasta desbocarse con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022: a partir de este momento ha aparecido en los titulares (para que nos hagamos una idea) de The Atlantic, The Spectator, Politico, e incluso, último en fecha, The Economist.
La señal más clara de este abuso proviene de Steve Forbes, editor de la revista del mismo nombre, que en junio de 2022 adscribió el epíteto de “tonto útil de Putin” al presidente francés Emmanuel Macron, que tuvo la desfachatez de intentar una solución diplomática al conflicto. Este episodio recuerda al de 2003, cuando otro presidente francés, Jacques Chirac, tuvo la desconsideración de negarse a participar en la invasión de Iraq, cuya razón se remitía a la presencia fantasma de armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron. Tal fue el soberano enfado de Bush, que su gobierno trató de convencer a los estadounidenses de que cambiaran el nombre de las patatas fritas, que dejaría de llamarse French fries para denominarse Liberty fries. Bush trataba de repetir una operación que ya se había llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial en el marco de una germanofobia rampante, cuando las salchichas, que hasta entonces se llamaban frankfurters en Estados Unidos, pasaron a llamarse de repente “perritos calientes”: entonces el cambio de nombre tuvo éxito, pero en el caso de Bush fracasó estrepitosamente.
Quizá el nombre más interesante incluido en la lista de tontos útiles de Putin es el que no aparece en ella, aunque debería destacar por derecho propio en la misma: se trata de Henry Kissinger, quien en 2014 escribió un artículo de opinión en The Washington Post en el que afirmaba:
“Occidente debe entender que para Rusia Ucrania nunca podrá ser simplemente un país extranjero. La historia rusa comenzó en lo que se denominaba el Kiev-Rus. Desde allí se propagó la religión rusa. Ucrania forma parte de Rusia desde hace siglos y sus historias estaban entrelazadas incluso antes. Algunas de las batallas más importantes por la libertad de Rusia, empezando por la batalla de Poltava en 1709, se libraron en territorio ucraniano. La Flota del Mar Negro, el vector de proyección de Rusia en el Mediterráneo, tiene su base en Sebastopol (Crimea) bajo un régimen de arrendamiento a largo plazo. Incluso famosos disidentes como Alexander Solzhenitsyn y Joseph Brodsky han insistido en que Ucrania era parte integrante de la historia rusa y, por lo tanto, de Rusia”.
Y concluía:
“Putin debería darse cuenta de que, independientemente de sus agravios, una política de imposiciones militares produciría otra Guerra Fría. Por su parte, Estados Unidos debería evitar tratar a Rusia como un sujeto problemático al que hay que enseñar pacientemente las reglas de conducta establecidas por Washington. Putin es un estratega serio, que hunde sus raíces en los precedentes de la historia rusa. Comprender los valores y la psicología de Estados Unidos no es su punto fuerte. Como tampoco es el fuerte de los estrategas estadounidenses comprender la historia y la psicología rusas”.
Así que Kissinger tendría todas las cualificaciones para unirse al partido de los tontos útiles de Putin. ¿Cómo es que no lo hizo? Porque no es creíble que el viejo zorro de la realpolitik sea tonto y mucho menos que lo sea en beneficio de un jovenzuelo (comparado con él) como Putin. Pero quizá se le podría haber llamado Putinversteher, término alemán que significa “comprensivo de los motivos de Putin”, y que sustituye el desdén instrumental de “tonto útil” por la alusión (insinuación) del eufemismo: digo “comprensivo” por no decir “cómplice” (una búsqueda de Putinversteher arroja 41.000 resultados). El guiño es menos inofensivo de lo que se cree. Nada más estallar la guerra en febrero de 2022, uno de los periódicos italianos más importantes, la Repubblica, ya publicaba una «lista de proscritos» acusados de Putinversteher en la que embajadores y periodistas muy respetados eran señalados para el escarnio público tan sólo por haber reiterado el criterio, verificado mil veces en la historia, de que la culpabilidad de uno de los dos contendientes no implica la inocencia del otro. No porque uno sea un canalla el otro es un ángel. “¡Pero esto es proputinismo disfrazado!”, aunque los que lanzan esta acusación sean creadores de opinión que hasta anteayer aclamaban a Putin como el verdadero heredero de Talleyrand y Metternich y lo ensalzaban como un refinado político, obstinándose no solo en no ver la ferocidad de sus masacres en Chechenia, sino incluso ignorando la ridiculez de sus paseos a caballo sin camiseta, sus fotos con tigres, su pasión infantil por las artes marciales y su admiración sin límites por un actor de serie C como Claude van Damme: pero, ¿cómo creer en la inteligencia de alguien que idolatra a Van Damme?
El problema es que muy pronto hemos pasado del Putinversteher a la rusofobia, es decir, a la denigración de todo lo ruso. Como escribió Mikhail Shishkin en The Atlantic:
“La cultura también es víctima de la guerra. Tras la invasión rusa de Ucrania, los escritores ucranianos llamaron a boicotear la música, las películas y los libros rusos. Otros han acusado a la literatura rusa de complicidad con las atrocidades cometidas por los soldados rusos. Toda la cultura, dicen, es imperialista, y esta agresión militar revela la bancarrota moral de la llamada civilización rusa”.
Que este ataque lo lancen los ucranianos es comprensible (à la guerre comme à la guerre), aunque podrían evitar desear la clausura en Kiev de la casa de su compatriota Michail Bulgakov, autor de obras maestras como El maestro y Margarita y Corazón de perro, porque se oponía al nacionalismo ucraniano. Muchos grandes autores rusos son ucranianos, empezando por Gogol, Chejov (nacido cerca de Mariupol), Ajmatova (nacida en Odessa), etcétera, pero el hecho de que nacieran en Ucrania no significa que se sintieran ucranianos. Al igual que escribir en ruso no significa sentirse ruso. Idénticamente a los autores austriacos o suizos, que nunca se sintieron alemanes por escribir en alemán o al igual que un estadounidense nunca querría que le llamaran inglés, a pesar de escribir en ese idioma. Me pareció muy hermosa Muerte con pingüino (The Penguin en inglés), la novela de un escritor ucraniano de habla rusa, Andrei Kurkov, que, sin embargo, defiende la causa ucraniana. Todo ello muestra lo engañosa que es la tríada herderiana: ein Volk, eine Sprache, ein Land (un pueblo, una lengua, una tierra).
Los signos de la denigración de todo lo ruso se perciben por doquier, empezando por la ausencia: todas las películas rusas han desaparecido de las carteleras, incluso las de grandes directores como Andrej Zviaguntsev, ganador de varios premios en el Festival de Cannes y de un Globo de Oro. Pero para ningún artista esta labor de denigración ha sido tan drástica como para Fiódor Dostoievski. Sin llegar al exceso de celo de una universidad milanesa, que había anulado un curso sobre el autor de Los hermanos Karamazov (se ha visto obligada a dar marcha atrás), basta con fijarse en dos titulares. En Foreign Policy podíamos leer un artículo titulado “From Pushkin to Putin: Russian Literature’s Imperial Ideology“: el autor del artículo atribuía al imperialismo ruso no sólo a Tolstoi, sino también a Pushkin, aun cuando en realidad su reconstrucción de la revuelta de Pugačëv es en última instancia positiva: como informaba el Financial Times: “Algunos ucranianos se refieren ahora en las redes sociales a los “puskinistas” que lanzan ataques con misiles contra sus ciudades» y desde 2022 se han demolido monumentos a Puskin por toda Ucrania (pero entonces, ¿por qué nos indignamos cuando los talibanes vuelan esculturas de Buda?). Mientras, The Economic Times publicaba un artículo bajo el título “¿Vladimir Putin guided by Fyodor Dostoevsky's notion of Russia as a Slavic civilisational force?”.
La ecuación es lineal: Dostoievski se ha convertido en el abanderado de la llamada alma rusa, Russkaia dusha (“el alma rusa encarna la idea de la unidad panhumanística [vsechelovecheskogo uedineniia], del amor fraternal“); la noción del “alma rusa” sustenta la idea de que Rusia debe unificar bajo sí (dentro de sí) a todos los pueblos eslavos, sentando así las bases teóricas del imperialismo ruso del que Putin es la expresión, ergo, Dostoievski sería la inspiración de Putin como Nietzsche lo fue de Hitler. Durante más de un siglo, Dostoievski, junto con Tolstoi, había sido considerado uno de los gigantes de la literatura de todos los tiempos, a la altura de Dante, Cervantes, Shakespeare, Goethe... De repente se convierte en un réprobo. Destinado, por lo tanto, a desaparecer de las estanterías de las librerías: compadezco a los chicos y chicas que ya no podrán leer Las memorias del subsuelo. La equiparación de Dostoievski con Putin como la de Nietzsche con Hitler nos lleva al último elemento verbal de la nueva ortodoxia que vamos a considerar aquí: la comparación constante con Hitler y Stalin. Lo que en la teología secular de la modernidad solo significa equiparar a la persona de la que se habla con Satanás.
No es la primera vez que vemos esta película: personas con las que el poder había ido de la mano hasta la víspera, de repente son declaradas monstruos, delincuentes, locos, criminales. Las potencias hacen alarde de una envidiable (y rentable) amnesia, mientras que con los amigos convertidos en enemigos ejercen un repentino rigor moral digno de Catón el Uticense. Sin volver a los entusiastas elogios que la prensa anglosajona no escatimó a Mussolini (y al principio también a Hitler) durante más de diez años, basta recordar a Sadam Husein, financiado y armado contra Irán durante años y años antes de convertirse en un réprobo y luego en un condenado fruto de un abominable juicio farsa. Lo mismo ocurrió con el sirio Assad. En resumen, en cuanto uno de nuestros compinches deja de serlo, se convierte en un criminal (no es que no lo fuera antes, pero solíamos cerrar los ojos). La inmortal respuesta de Franklin Delano Roosevelt a quienes le señalaban que el dictador nicaragüense Anastasio Somoza era un hijo de puta se aplica a todos: “Sí, pero es nuestro hijo de puta”.
Hace tiempo que Putin dejó de ser nuestro hijo de puta, pero eso no le convierte automáticamente en un Hitler
Hace tiempo que Putin dejó de ser nuestro hijo de puta, pero eso no le convierte automáticamente en un Hitler. Y aquí nos gustaría pedir disculpas a Adolf, porque su violencia era inmensa, apocalíptica, de una ferocidad casi metafísica. Nada comparable al bricolaje de estos pequeños déspotas con los que se le compara. Comparar a cualquier asesino mediocre con Hitler es como comparar cualquier masacre de barrio con la Shoah. Acaba menospreciando el Holocausto y absolviendo así a sus autores.
Una última reflexión: sabemos que estamos realmente metidos en buen lío, cuando comenzamos a oír hablar a los profesionales de la política de potencia de la defensa de los valores. Como observó Carl Schmitt en La tiranía de los valores (1960), los valores son una categoría intrínsecamente polemógena, una categoría que en sí misma genera la guerra, porque los valores no son, sino que valen. Para valer deben devaluar otros valores, derrotarlos y finalmente someterlos, ejerciendo así un poder tiránico. Si el patriotismo es el último recurso de los canallas, los valores son el primer recurso de los poderes tiránicos: no es fruto del azar que el fascismo propugnara el “Estado ético”. No hay compromiso posible, cuando se trata de defender un valor. Sólo pueden librarse cruzadas en nombre de los “valores”. Sobre todo cuando se trata de una idea tan vaga e indefinida como “los valores de Occidente. ¿Cuáles son esos valores de Occidente? ¿La esclavitud practicada durante siglos? ¿Las guerras para obligar a un país a importar opio? ¿Los campos de concentración en los que encerrar a los solicitantes de asilo, los miles de millones entregados a los tiranos para que se queden con esos solicitantes o el patrullaje de los mares para ahogar a decenas, cientos de miles de ellos?
Los valores de Occidente parecen funcionar esporádicamente como los intermitentes de los coches (ahora sí, ahora no). Para Kosovo se aplica la idea de que una minoría lingüística y étnica tiene derecho a la secesión y a la independencia. Para el Donbas no. Para Ucrania se aplica el derecho de los pueblos a resistir contra la invasión y la ocupación. Para los palestinos, no. La verdad es que en el juego de las potencias a nadie le importa un bledo la integridad territorial ucraniana. Es sólo un pretexto para “defender valores” o, mejor, para exportarlos. Y sin duda mejor si los exportamos mediante bombas de racimo, prohibidas por una convención de la ONU suscrita por ciento once países (pero no por Estados Unidos, Rusia, Ucrania, China, India, Israel, Pakistán, Brasil). Con las bombas de racimo los valores de Occidente resultan más convincentes.
Este artículo es posible gracias a las 9.480 personas suscritas a El Salto. Necesitan llegar a las 10.000 socias para poder darlo todo en este año en el que nos jugamos tanto. Donde importa. Gracias a ti. ¡Suscríbete!
* Gracias a Marco d'Eramo, a SIDECAR y a EL SALTO
https://newleftreview.es/sidecar/posts/western-pravdas
https://www.elsaltodiario.com/sidecar/danos-senor-pravda-cada-dia